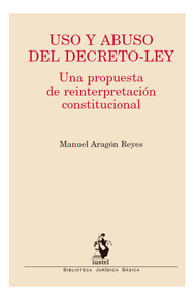Tag Archives: Gobierno
La democracia del pasado para la sociedad del futuro
 Son muy numerosas las personas que no entienden por qué en un sistema parlamentario no se permite que los electores voten a los miembros de los gobiernos, ya sean locales, autonómicos o nacionales. De hecho, cuando introducen sus papeletas en las urnas, la inmensa mayoría de los votantes cree que está eligiendo a su alcalde o a su presidente, error que continúan arrastrando legislatura tras legislatura. En los orígenes del parlamentarismo, el Ejecutivo (de ahí su denominación) era un mero brazo ejecutor del Legislativo. La Cámara de Representantes ejercía su control sobre él y la finalidad de sus funciones, burocráticas y administrativas, consistía en llevar a la práctica las normas emanadas de los Parlamentos. Por lo tanto, nos situábamos ante un poder a la sombra de otro poder en el que el centro de gravedad del sistema descansaba sobre la Asamblea. Por esa razón, lo relevante era que los ciudadanos participasen sólo en la elección de los miembros parlamentarios.
Son muy numerosas las personas que no entienden por qué en un sistema parlamentario no se permite que los electores voten a los miembros de los gobiernos, ya sean locales, autonómicos o nacionales. De hecho, cuando introducen sus papeletas en las urnas, la inmensa mayoría de los votantes cree que está eligiendo a su alcalde o a su presidente, error que continúan arrastrando legislatura tras legislatura. En los orígenes del parlamentarismo, el Ejecutivo (de ahí su denominación) era un mero brazo ejecutor del Legislativo. La Cámara de Representantes ejercía su control sobre él y la finalidad de sus funciones, burocráticas y administrativas, consistía en llevar a la práctica las normas emanadas de los Parlamentos. Por lo tanto, nos situábamos ante un poder a la sombra de otro poder en el que el centro de gravedad del sistema descansaba sobre la Asamblea. Por esa razón, lo relevante era que los ciudadanos participasen sólo en la elección de los miembros parlamentarios.
Es obvio que el panorama ha evolucionado. Ahora el poder de los Parlamentos se ha mediatizado y el de los Gobiernos ha aumentado exponencialmente, desvirtuando así las reglas iniciales del sistema parlamentario clásico. Ese citado centro de gravedad se ha ido trasladando hasta situarse cada vez más cerca del Ejecutivo, que ha agrandado sus competencias y facultades convirtiéndose en el verdadero motor político de las democracias. En la actualidad, los Gobiernos pueden dictar normas con el mismo rango de ley que los Parlamentos, los Presupuestos Generales del Estado pueden ser propuestos únicamente por los primeros y los Presidentes se han convertido en el cargo por antonomasia de una democracia.
Sin embargo, dicha evolución (en algunos casos, cabría mejor hablar de mutación) no ha conllevado la revisión de las tradicionales y arcaicas reglas electorales, cuya caduca visión, en la que el ciudadano debe limitarse a elegir a sus representantes en el Parlamento sin participar en la designación de los miembros de los Ejecutivos, seguimos heredando. Para los vetustos cánones del sistema parlamentario, el Gobierno continúa personificando ese mero brazo ejecutor de la Cámara de Representantes, ese cuerpo burocrático y administrativo controlado por y al servicio de la Asamblea. Ajeno al enorme cambio producido en los últimos siglos, el parlamentarismo clásico nos impone un modelo electoral anclado en un pasado que ya no existe.
A todo lo anterior ha de añadirse que, en determinados casos, el tradicional control del Legislativo sobre el Ejecutivo se ha caricaturizado hasta el extremo por culpa de la denominada “disciplina de partido”, que impone al diputado de turno obedecer las órdenes de un líder que, desde la sede de su formación política, maneja los hilos impidiendo la independencia que requiere toda labor de control. En este sentido, se ha aceptado como una situación normal -incluso deseable y hasta comprensible- que los diputados del partido que ejerce la labor gubernamental no efectúen ninguna vigilancia ni supervisión sobre ella, sino que, en atención a sus siglas, se limiten a defenderla y aplaudirla.
Es otra razón de peso por la que, a mi juicio, los sistemas parlamentarios presentan evidentes signos de caducidad en varias de sus señas de identidad. No se trata de constatar que están en crisis, puesto que la crisis es global y afecta a todos los sistemas. Se trata de reconocer que su empeño por encadenarse a unas tradiciones teóricas que ya nadie practica, ahonda aún más en la desafección, el desinterés y la desilusión del electorado ante semejante forma de hacer política.
Porque, tras su participación en las elecciones, la ciudadanía asiste entre perpleja e indignada al mercadeo de puestos y al reparto de cargos llamados a configurar lo que debería ser una verdadera democracia. Si tú me apoyas aquí, yo te apoyo allí. A ti te tocan tantas consejerías y a mí, la presidencia. Con tal de que no salga aquel, te cedo a ti la alcaldía. Después, aparece ese grupo político que, pese a contar con el menor número de votos y escaños, se siente facultado para orientar las políticas durante los próximos cuatro años y se relame al redactar su listado de exigencias. Mientras tanto, los votantes continuamos marginados y atónitos.
Creo firmemente que ya ha llegado el momento de revisar y repensar nuestro modelo de gobierno. No es posible seguir impidiendo que los votantes participen activa y directamente en la elección de los órganos de naturaleza política más relevantes de una democracia. Y los gobiernos lo son. Tal vez no lo fueran en sus inicios, pero esa época pasó y no volverá jamás. Sin embargo, se da la paradoja de que los propios encargados de cambiar las normas (a saber, los partidos políticos) se resisten a la más mínima modificación que les reste un ápice de su cuota de poder. Y ante esta tesitura tan rechazable es preciso, al menos, que la población sea muy consciente de que la democracia del pasado pretende imponerse a la sociedad del presente y del futuro por quienes ejercen el poder.
Los atajos del Gobierno a la hora de legislar
El pasado viernes 28 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el vigésimo quinto Decreto Ley del Gobierno de Pedro Sánchez en poco más de seis meses. La moción de censura que destituyó a Mariano Rajoy se votó el pasado 1 de junio y el primer Decreto Ley del nuevo Ejecutivo socialista entró en vigor el día 22 de dicho mes. La materia de aquella primera norma se refería al régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente. En la última reunión del Presidente con sus Ministros se usó esta peculiar norma para regular la creación artística y la cinematografía, para adoptar medidas en materia tributaria y catastral y, también, para formalizar revalorización de las pensiones públicas. En total veinticinco Decretos Ley en apenas medio año.
Sin embargo, nuestro sistema constitucional establece que la forma normal de legislar se lleve a cabo mediante normas legales aprobadas en el Parlamento. Tan sólo de modo excepcional se faculta al Gobierno para dictar decretos con el mismo rango que la ley. La literalidad de la Carta Magna es clara: “En casos de extraordinaria y urgente necesidad». Además, se proclama igualmente que nunca podrá “afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.
En otras palabras, un sistema parlamentario como el nuestro funciona otorgando al Parlamento (los representantes de la ciudadanía elegidos directamente por los ciudadanos) la capacidad de dictar leyes. Allí es donde se produce el debate entre todos los grupos políticos y donde se votan las normas. De ahí su posición preeminente en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, permitir que sea el Gobierno en solitario el que se apropie de esa posición reservada a la Asamblea Legislativa debe suponer una excepcionalidad limitada y convenientemente controlada. En estos tiempos en los que las mayorías absolutas en las Cámaras legislativas han desaparecido, debe existir, para preservar una situación de normalidad, una mayoría parlamentaria que sostenga al Gobierno o, al menos, cierta capacidad de los diputados para negociar y alcanzar acuerdos. Si ambas opciones fallan, el propio sistema parlamentario falla. Sin respaldo parlamentario ni posibilidad de los líderes políticos para establecer alianzas, lo deseable es convocar elecciones y dar la voz a la ciudadanía para que nuevamente se pronuncie.
A día de hoy, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez cuenta con el único respaldo de los ochenta y cuatro diputados del Grupo Socialista de entre un total de trescientos cincuenta miembros del Congreso, es decir, menos de la cuarta parte. Tanto el actual clima político como el enfrentamiento partidista imposibilitan la consecución de grandes pactos. Sin embargo, ante esta situación, el Gobierno de España ha decidido convertir lo excepcional en habitual y aceptar la rareza como usual y así, ante la inviabilidad de alcanzar en el Parlamento los consensos y respaldos correspondientes, opta por utilizar Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros ese mecanismo contemplado únicamente “en casos de extraordinaria y urgente necesidad”, desnaturalizando nuestra organización normativa.
Asuntos como la ordenación de los transportes terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor o los derechos en favor de quienes padecieron persecución durante la Guerra Civil y la dictadura se han legislado en exclusiva desde el Gobierno sin pasar por el Parlamento. Como sucede con otras cuestiones, la hipocresía política alcanza cotas vergonzantes. Mientras se ejercía la oposición, se criticaba duramente a los anteriores gobiernos cuando abusaban de la figura del Decreto Ley. Sin embargo, al llegar a la Moncloa, caen en el olvido aquellos antiguos discursos de protesta y dan paso a la justificación de esta herramienta puesta al servicio de las normas.
Los atajos usados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para saltarse el trámite parlamentario desvirtúan, pues, nuestro sistema constitucional. Actualmente, nuestro modelo parlamentario es una caricatura de lo que debería ser. Vivimos una época de continuas anomalías en la que se pretende que aceptemos como normales situaciones completamente atípicas, y no sólo en lo referente al recurrente abuso del Decreto Ley como norma. O retornamos hacia un modelo parlamentario reconocible o más nos vale cambiarlo y optar por otro de corte más presidencialista. Lo que resulta verdaderamente inaceptable es condenar a la ciudadanía a soportar una constante tesitura de anormalidad.
El Decreto Ley como atajo inadecuado
 El pasado sábado 25 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el décimo Decreto Ley de esta legislatura (séptimo del Gobierno de Pedro Sánchez en apenas dos meses), relativo a la exhumación y traslado de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Como es lógico, cada español mantendrá una opinión al respecto. Desde un punto de vista puramente subjetivo, la medida cuenta con defensores y con detractores. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente jurídico, me permito apuntar una serie de reflexiones que tal vez ayuden a entender la polémica generada y arrojen un poco de luz sobre una cuestión tan propicia para alentar acaloradas y no siempre meditadas discusiones.
El pasado sábado 25 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el décimo Decreto Ley de esta legislatura (séptimo del Gobierno de Pedro Sánchez en apenas dos meses), relativo a la exhumación y traslado de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Como es lógico, cada español mantendrá una opinión al respecto. Desde un punto de vista puramente subjetivo, la medida cuenta con defensores y con detractores. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente jurídico, me permito apuntar una serie de reflexiones que tal vez ayuden a entender la polémica generada y arrojen un poco de luz sobre una cuestión tan propicia para alentar acaloradas y no siempre meditadas discusiones.
En cuanto al fondo del asunto, es decir, sobre la decisión del Ejecutivo de desplazar los restos del dictador, cabe recordar que el pasado 11 de mayo de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó por 198 votos a favor, un solo voto en contra y 140 abstenciones requerir al Gobierno a la exhumación de los restos de Franco y su retirada del Valle de los Caídos, así como a la reubicación de los de José Antonio Primo de Rivera. En ese sentido, no parece coherente echar ahora en cara a los miembros del gabinete de Pedro Sánchez el cumplimiento de un mandato surgido de una de las Cámaras legislativas y aprobado sin oposición alguna. De hecho, se llegó a publicar en los medios de comunicación que el solitario voto en contra se debió a un error de la diputada popular Celia Alberto, y no a una negativa consciente y voluntaria. A lo anterior hay que añadir la vigencia de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, en la que se establece que en ningún lugar del Valle de los Caídos “podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”. En consecuencia, y desde ese punto de vista estrictamente jurídico, no considero que pueda ejercerse ninguna crítica sobre el fondo de esta decisión del actual Consejo de Ministros.
Sin embargo, sí es preciso efectuar un análisis sobre la forma en la que se ha adoptado la medida. Y, en este concreto aspecto, creo que debe someterse la acción gubernamental a una severa crítica por haber recurrido a la fórmula del Decreto Ley, un mecanismo excepcional y únicamente válido cuando se cumplen una serie de presupuestos. Dicho de otra manera, el Gobierno no puede acudir a esta vía ni de forma habitual ni a su antojo, sino exclusivamente ante circunstancias de “extraordinaria y urgente necesidad”, conforme se establece en el artículo 86 de nuestra Constitución Española.
Es muy probable que buena parte de la ciudadanía considere que, siendo correcta la medida, resulte irrelevante o secundario el modo escogido para ejecutarla. Sin embargo, no consiste en un mero asunto de protocolo ni en una formalidad sin importancia. Muy al contrario, se trata de una cuestión básica y central dentro de nuestro sistema parlamentario en el que, como regla general, se reserva el rango de las normas legales a los Parlamentos y el rango de las normas reglamentarias al Gobierno, existiendo entre ambas una jerarquía donde posee la primacía la regulación proveniente de las Cámaras legislativas. Ello se justifica en esencia porque los miembros de las Asambleas son elegidos directamente por la ciudadanía (no así el Gobierno) y por la mayor legitimidad democrática que implica la participación de todos los representantes del pueblo en el procedimiento de elaboración de las leyes. Por el contrario, las normas que emanan del Gobierno están marcadas por la ausencia de debate político y por la no intervención de las otras formaciones con asientos en el hemiciclo.
Muy excepcionalmente se permite al Ejecutivo que dicte normas ocupando el espacio que corresponde al Parlamento. En el específico caso del Decreto Ley, ante supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad” que requieran de una decisión normativa pronta, sin la lentitud parlamentaria en la respuesta. El Tribunal Constitucional ha dictaminado ya en reiteradas sentencias que el concepto de extraordinaria y urgente necesidad que contiene la Constitución no es, en modo alguno, una cláusula o expresión vacía de significado y dentro de la cual el margen de apreciación política gubernamental se mueva libremente, sin restricción alguna. Se trata de un claro límite jurídico a su actuación. Por eso, dicho tribunal puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en supuestos de uso abusivo, arbitrario o no justificado.
La cuestión es si en esta concreta decisión nos encontramos o no ante un supuesto de “extraordinaria y urgente necesidad”. Uno de los elementos utilizados para enjuiciarlo es considerar si, en el caso de aguardar a su tramitación parlamentaria, existiría un perjuicio para el interés general. Dicho de otro modo, ¿si se tramitase como una ley en el Parlamento, el retraso en la adopción de la medida generaría algún perjuicio comparado con la rapidez en su tramitación por parte del Gobierno? La respuesta afirmativa no parece imponerse, por lo que se deduce que el Ejecutivo ha invadido de forma inadecuada el espacio del Parlamento, error que nunca puede calificarse como menor en un Estado Constitucional.
En todo caso, se trata de una nociva tradición política común, sea cual sea el color del partido que gobierne. De forma cíclica, la oposición acusa a los inquilinos de la Moncloa de abusar de modo inconstitucional del Decreto Ley pero, cuando se da la vuelta a la tortilla, se produce la habitual amnesia. El que prometió no legislar por decreto comienza a hacerlo y el que lo había hecho hasta entonces, comienza a escandalizarse ante dicho comportamiento. Frente a esta realidad, la ciudadanía debe mostrarse más crítica con sus representantes y no ser permisiva con unas prácticas que tergiversan y distorsionan nuestro modelo de convivencia.
Retos constitucionales para el nuevo Gobierno (o el que venga después)
 Como consecuencia del cambio de Gobierno, en estas vertiginosas semanas se han derribado algunos mitos constitucionales y se han apuntalado otros. Por vez primera ha prosperado una moción de censura al Ejecutivo estatal y se ha construido un Consejo de Ministros sobre un grupo parlamentario minoritario en el Congreso. No obstante, estas novedades no son tales en el ámbito de las Comunidades Autónomas, donde sí existen antecedentes similares. Por ejemplo, Gerardo Fernández Albor, primer Presidente elegido tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia, fue relevado de su cargo en 1987 precisamente mediante el mecanismo de la moción de censura. Lo mismo ha ocurrido en La Rioja, Cantabria, Aragón o Canarias. Nuestro archipiélago, además, presenta desde hace legislaturas otra originalidad que afecta ahora a las instituciones centrales, con varios Presidentes del Gobierno provenientes de partidos perdedores de las elecciones o minoritarios en el Parlamento.
Como consecuencia del cambio de Gobierno, en estas vertiginosas semanas se han derribado algunos mitos constitucionales y se han apuntalado otros. Por vez primera ha prosperado una moción de censura al Ejecutivo estatal y se ha construido un Consejo de Ministros sobre un grupo parlamentario minoritario en el Congreso. No obstante, estas novedades no son tales en el ámbito de las Comunidades Autónomas, donde sí existen antecedentes similares. Por ejemplo, Gerardo Fernández Albor, primer Presidente elegido tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia, fue relevado de su cargo en 1987 precisamente mediante el mecanismo de la moción de censura. Lo mismo ha ocurrido en La Rioja, Cantabria, Aragón o Canarias. Nuestro archipiélago, además, presenta desde hace legislaturas otra originalidad que afecta ahora a las instituciones centrales, con varios Presidentes del Gobierno provenientes de partidos perdedores de las elecciones o minoritarios en el Parlamento.
Lo cierto es que, ya sea por la precipitación de los recientes sucesos, ya sea por la ausencia de precedentes estatales, la salida de Mariano Rajoy y el desembarco de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa han generado una serie de reacciones que invitan a una reflexión pausada, razonada, alejada de pasiones ideológicas y de estrategias partidistas poco meditadas, sobre nuestro modelo de convivencia. Reflejando más odio que rivalidad y más enemistad que disparidad, el fantasma de “las dos Españas” planea sobre nuestras cabezas. Pero conviene recordar la existencia de valores, principios y reglas defendidos por (casi) todos y que son lo suficientemente importantes como para evidenciar ese mínimo común denominador dentro de las opciones políticas que tratan de presentarse ante el electorado como enemigas irreconciliables.
Las declaraciones incendiarias, los discursos hirientes y los tweets burlones ponen de manifiesto las brechas y el rencor acumulado en el tiempo pero, aun así, es preciso plantearse qué es lo que nos une. De lo contrario, somos un fracaso como Estado y como Nación. Cabe averiguar si, tanto las formaciones políticas con implantación en todo el territorio como el resto de ellas, están dispuestas a implicarse en un proyecto común. Si, en definitiva, comparten un núcleo sólido de coincidencia que les sirva de base para un entendimiento. O, planteado a la inversa, si están por la labor de traicionar o aparcar las reglas básicas y elementales de convivencia de toda la ciudadanía española con tal de afianzar sus cuotas de poder y satisfacer sus egos y sus objetivos particulares.
Se puede discutir sobre si dirigirse hacia una mayor descentralización u optar por la centralización. Incluso si se mantiene la monarquía o se da paso a una república. Parece que nos empeñamos en peleas por las banderas, los idiomas y las heridas pasadas al parecer no cicatrizadas. Pero lo que debería ser incuestionable es la defensa de nuestra esencia como Estado Social y Democrático de Derecho. Lo que es impensable es la negación de los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Lo que es inconcebible es el incumplimiento de la obligación de respetar los derechos fundamentales y del compromiso de remover los obstáculos que impiden su efectividad para todos. Lo que es inimaginable es la tentación de eliminar la separación de poderes. ¿O no?
Todos los partidos, desde Podemos al Partido Popular, desde Ciudadanos al PSOE, han de compartir el conjunto de reglas esenciales y, en cierta medida, hasta presumen de ello en sus discursos institucionales. Sin embargo, se aprecia en algunos de sus comportamientos cierta tendencia a renegarlos con tal de conservar el poder o de acceder a él.
¿Respetan todos ellos la independencia judicial? ¿Acatan sus resoluciones? ¿Cumplen con el ordenamiento jurídico aunque defiendan su modificación? ¿Se preocupan por los derechos fundamentales de la ciudadanía? ¿Trabajan para lograr mayores cuotas de igualdad? Las respuestas deberían preocuparnos seriamente porque, si ese es el panorama en cuanto a lo que se supone que les une, cuál no será en lo que les separa abiertamente.
Así las cosas, este nuevo Gobierno (o el que venga después) debe afianzar dicho núcleo básico e imprescindible sobre la base de un necesario consenso mayoritario. De lo contrario, si se evidencia la farsa, que sea la ciudadanía la que comience a arrancar caretas con sus votos en las urnas y que demuestre que el electorado no tolera a quienes dinamitan o juegan irresponsablemente con lo más sagrado de cualquier sistema constitucional. Tal vez se trate de un cúmulo de ilusas elucubraciones, inviables en el tablero de ajedrez de la Política. Tal vez poco o nada nos una y nos adentremos en el desordenado y errático mundo del “qué hay de lo mío”, del “sálvese quien pueda” o del “tonto el último”. En todo caso, se nos deberá juzgar por nuestros actos y, por eso, al final tendremos lo que nos merecemos.